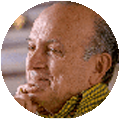|
EDITORIAL
La culpa y la fe
Colombia vive atrapada en un
círculo vicioso de culpa y odio que permea tanto a sus ciudadanos
como a sus gobernantes. Este fenómeno no es nuevo, pero su arraigo
en la sociedad evidencia el peso de un pasado marcado por la
corrupción, la violencia y la desigualdad. La culpa, esa carga
silenciosa pero corrosiva, ha sido utilizada como herramienta de
control, imponiendo castigos sociales y políticos que perpetúan el
resentimiento colectivo.
El problema de fondo, sin embargo, trasciende la culpa misma. La
corrupción y el crimen no solo han sido prácticas consuetudinarias,
sino que se han convertido en la norma estructural del sistema. La
indignación que esto genera es comprensible, pero no debe conducir
al odio como única respuesta. La humanidad, como sociedad, necesita
romper con esta espiral autodestructiva.
El principio fundamental del amor propio y al prójimo, aunque
idealista, resuena como una solución profundamente humana. Si cada
individuo, en lugar de ser un juez implacable de los demás, se
enfocara en gobernarse a sí mismo con integridad, la sociedad podría
empezar a sanar desde adentro. Esto requiere no solo un cambio
personal, sino también una fe colectiva en que el país puede
transformarse, dejando atrás el odio que alimenta sus ciclos de
violencia.
La tarea de erradicar el crimen y
la corrupción no debe ser ideologizada ni relegada a meros discursos
mediáticos. Es una exigencia real del pueblo, cansado de un régimen
que no responde a sus necesidades ni respeta sus derechos. Pero para
lograrlo, es necesario que los ciudadanos y los líderes políticos
reconozcan la gravedad del problema y actúen con determinación.
Colombia no necesita más pactos de odio ni migraciones forzadas en
busca de refugio emocional o físico. Lo que el país demanda es un
acto de fe colectivo, donde mujeres, hombres y personas no binarias
se comprometan a construir una sociedad basada en el amor, la
justicia y la paz. Solo así podrá romperse el ciclo de culpa y odio
que ha ensombrecido su historia.
.jpg)
|
|
Negocios de alto
riesgo en una economía de pobretones

Por: Zahur Klemath Zapata
zapatazahurk@gmail.com
El mundo económico contemporáneo
se mueve bajo valores morales y productivos que en el pasado no se
consideraban con valor económico y social. Muchos de los productos
que circulaban en el mercado eran libres y nadie le ponía trabas
para su venta y consumo, eran bienes libres y naturales. No existía
ese doble sentido al que la moral religiosa y social comenzaron a
establecer y satanizar para crearles un valor subterráneo y así
moverlos en el mercado con valores que solo esos bienes por la
demanda y su restricción elevaban sus precios. Así nació Coca-Cola y
mucha de la medicina que hoy se consume.
Con el auge de la gran industria, la economía cambió, y ahora con el
desarrollo de nuevas tecnologías que nadie se imaginaba que iban a
desarrollarse, nos encontramos en una era donde hay más leyes y
tratados de los que existieron al comienzo de la civilización.
Al aparecer la llamada democracia y los políticos de carrera
cualquier negocio que aparezca y sea de alta demanda y rentabilidad,
de inmediato va aparecer los intereses del establecimiento que lo
manejan los políticos y la moral religiosa y vienen los gravámenes
que hacen que nazca a su alrededor una corrupción que no se puede
detener. El llamado contrabando y evasión de impuestos, más todo el
crimen que se genera por que no se puede ir a los estrados
judiciales a negociar las deudas y compromisos.
Toda esta negociación de alto riesgo se viene presentando por los
últimos 120 años y ahora la tragedia es mayor porque en el comienzo
no se tenía la capacidad de proyección al futuro porque éste no
existía ni existe en el intelecto de quienes manejan la cosa
pública.
Los países más desarrollados han logrado manejar estos asuntos y les
ha permitido prosperar económica y socialmente porque han
racionalizado el manejo de esa economía de alto riesgo haciendo que
se maneje como la medicina, que la hay de alto riesgo, que cuando
sale al mercado ya viene con su explicación para que sirve y cuáles
son los riesgos que se tienen al usarla y estas a su vez indemnizan
a sus pacientes por los daños que ellas causen. Todo esto se mueve
dentro del mundo de la legalidad.
Las farmacéuticas son las empresas más lucrativas del mundo y están
reguladas por el Estado y éstas también generan dependencia y un
alto consumo. Las otras drogas y productos no están reguladas y
generan la misma dependencia más el
|
|
crimen organizado. Esta parte jamás se ha
analizado a profundidad y simplemente lo han dejado como si fuera una pelea
callejera.
LA GENERACIÓN DEL DEDO PULGAR
Crónica #1036
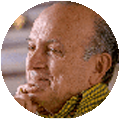
Por: Gustavo Alvarez Gardeazábal
Audio:
https://youtu.be/oTqoDltmpj8
Si algo diferencia a la generación humana que asumió el uso
de los computadores y el celular, es el uso del dedo pulgar. Hasta cuando
aparecieron esos aparaticos para comunicarnos, los seres humanos usábamos muy de
vez en cuando el dedo pulgar.
Dicen algunos antropólogos que el salto de los primates al homo sapiens
comenzó cuando los chimpancés aprendieron a usar el dedo pulgar y pudieron
manejar los dedos de las manos para manipular las herramientas.
Como aquellos primates no tuvieron historiadores que contaran su
evolución nos toca ahora a los octogenarios nominar esta generación como “la
dedo pulgar”. Los de la mía fuimos educados primariamente en la aritmética, el
mundo de los quebrados y el álgebra.
Hicimos un momentáneo tránsito pasando por la teoría de conjuntos para
encontrarnos con ese mundo del computador que más de uno consideró caprichoso
porque dejaban atrás sumadoras, calculadoras y teodolitos.
Inmediatamente después llegaron los celulares y el dedo pulgar se impuso
porque aunque es el más corto, es el más útil para navegar por la pantalla
táctil.
Con tan mayúsculo salto de nuestra civilización arrasamos conceptos y
costumbres y apenas por estos días nos atrevemos algunos mayores de edad a
calificar no tanto lo que hemos perdido, porque pasará en breve al olvido, como
lo que más falta les hará a los de la generación del dedo pulgar.
Hablando con un chico que apenas obtuvo su cédula y que me entrevistaba
para una tesina en su universidad, le hice valer mi único argumento para
indicarle el peligroso grado de devaluación de sus contemporáneos, que han
perdido la capacidad de dejar memoria musical de su momento, preguntándole si
había pensado que los alaridos o guevonadas que brotan de un reguetón de hace 10
años lo repite alguien que hoy tenga 25.
Me contestó con desparpajo: “no se confunda maestro, lo que se está
perdiendo es la memoria en general. Para eso tenemos ya la nube del Internet”.
El Porce, enero 18 del 2024
|

.jpg)