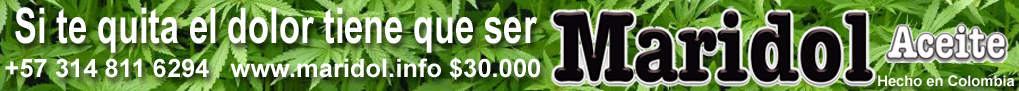|
La verruga

Por: Jotamario
Arbeláez
Para Ana Lu

En un tiempo
estuve dedicado de lleno a la hechicería, a la nigromancia, al
ocultismo y la magia negra.
Quería
que mis deseos, pretensiones y hasta caprichos tuvieran cumplimiento
inmediato, y no esperar a graduarme para comenzar a buscar futuro.
Había
leído deslumbrado Las clavículas de Salomón y las Centurias de
Nostradamus
y
me había sumergido en las vidas alucinantes de Simón el Mago, de
Apolonio de Tiana, de Cornelius Agrippa, de Merlín, de Paracelso, de
Cagliostro, de Eliphas Levy, de Papus y del Conde de Saint Germain.
Me hice amigo de un cura de la parroquia de Santa Rosa que en
sus ratos libres se entretenía practicando las artes maléficas,
y
las aplicaba conmigo para hacer efectivas mis anheladas conquistas
de vírgenes necias,
embadurnándome
todo el cuerpo con un bálsamo compuesto de elementos viscosos,
de
los cuales recuerdo los nombres mas no la fórmula, para que no
vayáis a caer en la tentación de imitarme y salir pifiados:
engrudo
de cardamomo, acónito, belladona, cicuta, ruda y eneldo, enjundia de
gallina y baba de perro negro.
|
|
Estudiaba por entonces el cuarto de
bachillerato en
Santa Librada College,
donde
a todos maravillaba por mis facultades extrasensoriales producto del
acceso al conocimiento secreto.
Sabía
por ejemplo lo que me iba a contestar cada persona a cualquiera de
mis preguntas, y si quería que me diera otra respuesta cambiaba el
énfasis y tal cual término.
Igualmente
para las argumentaciones más difíciles tenía un recurso que
consistía en el retorcimiento del argumento, lo que dejaba sin juego
al opositor
ya
fuera profesor, abogado o acreedor.
Nunca
perdía una partida de ajedrez jugándola con una sola mano y nadie me
ganaba haciendo carambolas de retro
y
en los lances de dados el punto menor era el 5-5.
Todo
el mundo pagaba mis consumiciones como la cosa más natural de este
tipo de mundos, casi que sin darse cuenta, ya fuera en el bar, el
casino, el restaurante.
Si
bien nunca logré adquirir la facultad de la metamorfosis para entrar
en forma de gato a cualquier casa y una vez en el cuarto de la
requerida convertirme en el perro que era
sí
dispuse de la telepatía que me permitía contactarla en conciencia y
espíritu a media noche y en su cuerpo astral zamparle mi corrientazo.
Con
X grado de concentración óptica podía ver la ropa interior de la
chica que tenía enfrente, otra de mis gabelas solicitadas y gracias
a Lucifer concedidas.
Al
principio era una delicia, pero a la larga se me fue volviendo un
tormento. Muchas ni siquiera usaban calzones. Dejé de ir a la casa
para no enfrentarme a mi mamá y mis hermanas.
Un día me apareció, a la altura de la segunda falange del
dedo índice de la mano derecha, muy a la vista de mis amigas que
hacían muecas de temor y de desagrado,
una
pequeña verruga que fue creciendo hasta alcanzar el diámetro de la
cabeza de una tachuela
y no pude hacerla desaparecer ni restregándola con piedra
pómez, frotándola con ajos, ungiéndola con baba de caracol ni
calcinándola con nitrato de plata.
Supuse
que podría ser obra de un endiablado minúsculo que se moría de la
envidia por mis poderes y me querría aplicar el mal de ojo.
Entonces
acudí a mi libro de Opalski el Mago —que compré en la plaza de Santa
Rosa en una edición rústica española—, al que le puse toda la fe que
había perdido para cosas más venerandas.
Allí
encontré el secreto infalible para desaparecer las verrugas,
remitido al Papiro de Ebers :
se
tomaban tres pequeñas piedras de río que se agitaban como dados
contra la oreja, se iba hasta un sitio por donde no se volvería a
pasar en la vida y se arrojaban
|
|
con toda la fuerza,
mientras se pronunciaban las palabra mágicas Hac pak,
ensalmo que también protegía de las mordeduras de perro.
El
lugar elegido fue una casa lujosa al pie del río Pance, donde a
todas luces nunca tendría chance de entrar. A su alrededor crecían
sobre boñigas de vaca los hongos alucinantes, a los que me tocaría
renunciar.
Para
mayor seguridad, al otro día viajé a instalarme en Bogotá. Ese mismo
día en el bus Galaxia de la flota Magdalena descubrí que la verruga
había desaparecido.
Pasaron cincuenta años y mis dedos capitalinos hicieron todo
lo que tenían que hacer sin el fastidio de la verruga.
Hasta
que alguien se acordó de que yo trabajaba la épica
y
fui invitado con toda la pompa a mi ciudad natal que es Cali, si mal
no recuerdo, a leerlos en una tertulia lírica.
Asistí
con todo el entusiasmo de mis años de nigromante. Con la diferencia
de que hace tiempos corté con las prácticas hechiceras,
con
lo que logré salvar el alma empeñada, desde cuando en la capital me
lié con una maga por quien perdí la conciencia y los superpoderes
adquiridos con tanto esfuerzo
para
risas de mis amigos que comentaban con sorna: “¡Qué tal el pobre de
Jotamario, tras de marihuanero ‘enyerbao’!”
Una vez logré liberarme de la Circe, por la intervención de
San Nicolás y del Padre Eterno, y de la suerte de animal en que me
tenía convertido,
me
he entregado a un misticismo galopante con ligeras referencias al
erotismo tántrico, que ha sido del mejor recibo entre damas de
cierta alcurnia.
Después del recital ante un público más que selecto y parco
en aplausos,
me
encontré debatiendo con una de ellas acerca del fin del mundo
anunciado por el calendario maya
y
le dije que estaba seguro de que de ésta no pasábamos.
Que
lo mejor que podíamos hacer era lo que sabemos, ante un mundo que
daba todas las trazas de terminar hecho trizas.
Estuvo
tan de acuerdo que me invitó a que la acompañara a su casa.
En
su Audi blanco Q7 llegamos en un volar a su residencia de Pance.
¡Qué
casona, Dios mío, y qué mujerona!
Me
hizo ver el fin del mundo por anticipado. Después de lo cual convine
con que este mundo no tiene por qué acabarse.
En la mañana creí distinguir en el jardín tres piedritas
redondas, recubiertas de lama verde. Extrañé los hongos sagrados,
como si esa noche me los hubiera comido todos.
Y
en el Airbus 330 de Avianca, de regreso a Bogotá,
descubrí
con pánico que me había vuelto a aparecer la verruga.
|