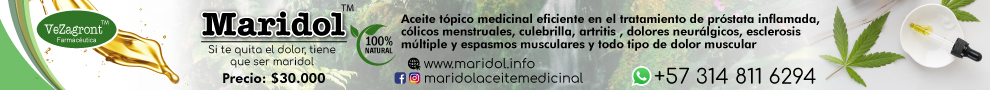|
Viendo estrellas
en San Andrés

Por: Jotamario Arbeláez
Los
nadaístas descubrieron el paraíso en las islas de San Andrés.
Allá fueron a templar cuando el cometa Halley rozó la tierra.
El autor se dio contra una palma en un ojo que casi se desorbita.
A prestarle sus atenciones acudió presuroso un ángel equivocado.

El Johnny Cay según el pintor nadaísta KAT (Con intervención de Juan
Domingo Guzmán).
Por motivos que
remiten más a las trampas del azar angélico bajo el mapa celeste que
a mi reiterada historieta de cortejante desavenido,
quedó cosido a mis recuerdos ese cenital mediodía en la isla
de San Andrés cuando,
después de jorobar a más no poder a Samuel Ceballos, Elmo
Valencia, Pablus Gallinazo y Eduardo Escobar para que nos
trasladáramos en una lancha a ver cuartos traseros en el Johnny Cay,
ya pasado de whiskys,
me fui de frente contra una palma de coco y me granjeé un
ojo negro como no había otro en todo el Caribe.

Acuciosos mis camaradas –quienes habían ordenado para yantar un
cangrejo azul, un cangrejo rojo y un cangrejo araña de preparación
japonesa que hubieron de dejar servidos–,
me llevaron de las patas al hospital para la curación de
rigor.
El galeno me desahució por diez días y me recomendó
abstenerme de circular por la isla de los amores, por
consideraciones estéticas.
Dijo que el
sangrado interno de los vasos sanguíneos estropeados se podía tratar
con hielo aplicado en bolsa diez minutos cada cuatro horas,
pero que había sido tal el totazo que probablemente se
presentara una caída del párpado, daños en la conjuntiva, la
esclerótica, la córnea y el cristalino
y hasta desembocara en una visión nebulosa.
Para disolver en forma hilarante el dictamen, Elmo dijo que
parecía un ojo de buey cagado por una orca.
Eduardo, que por lo menos dejaría por un rato de andarle
arrastrando el ala a cualquier murciélaga.
Gallinazo se rebanó la lengua de su zapato con un cuchillo
y lo convirtió en un coqueto parche con una cuerda.
Samuel, espetó que estaba como para una película de Fritz
Lang –así me vería de espantoso–,
y corrió a esconder el espejo del dispensario que podría,
de pasada, masacrar mi autoestima.
Quedé más aburrido que una ostra sin estrenar.
Instalado como un
pachá en cuarentena con un bistec acaballado sobre mi cuenca,
en el hotel campestre en restauración y por tanto
huérfano de turistas asignado a la extraña comparsa lírica de
pañamanes visitantes por el gobernador de las islas Simón González
|
|
–cada vez que a él
me refiero repito que es hijo del filósofo brujo Fernando González,
que había sido nuestro maestro y a quien al morir le robaron la
calavera–,
veía
pasar a media mirada las estrellas una por una por el tragaluz.
Era un hotel exótico de cabañas independientes, y era la
fecha del paso del cometa Halley frente a la tierra.
Por lo tanto este episodio sucedió –de haber sucedido– en
1986.
Miraba por la ventana el recorrido de esa bola de hielo
sucio en forma de patata que se dirigía a darle la vuelta al sol,
como lo había hecho desde la sala de su casa el astrónomo
Julio Garavito con unos binóculos de teatro a su paso por Bogotá en
1910,
año en que el planeta fue sacudido por toda suerte de
desastres naturales, entre ellos las muertes del conde León Tolstoy
y Mark Twain,
contrastadas con el nacimiento macedónico de la madre Teresa de
Calcuta.
Sonó la madera de la puerta y me levanté a abrir, de mala gana,
porque no quería que nadie me viera impedido para mirarlo.
–¿Es usted Jota Mario? –me preguntó con un suspiro una joven
de minitúnica que llegaba en su bicicleta.
–Depende –le contesté sin perder el humor ni la sangre fría–,
porque si es de la Dea.
–¿Puedo pasar?
–Puede pasar, pero no respondo por lo que pase.
En la cesta de la bici traía una botella de whisky 18 años y
un rimero de hielo.
Por primera
vez en la vida me entusiasmó más el hielo.
Acostado en la hamaca me puse un cubo sobre el ojo y me
dispuse a escuchar a mi tan inesperada como providencial caperucita
marina,
al alcance de las fauces del viejo lobo.
–Ha de saber –me dijo–, que yo también soy periodista y lo
mío es la radio. Desde que empezó a pasar el tiempo oigo hablar de
usted y me desvivía por conocerlo. Aunque, debo confesarle, lo
imaginaba un poco distinto.
–Lógico –le dije–, como un tornillo: usted se imaginaba a un
vidente y se encuentra con un tuerto de mierda.
–Tiene usted un humor que no causa risa. Nada extraño sería
que terminara convertido en un animador de payasos desanimados.
–Señora, o señorita, tan solo sonrío verticalmente cuando me
parto los labios, y no propiamente por comer piña.
–Vocación de mártir si no sabía que tenía. Pero permítame que
sea yo quien le aplique el hielo con mis propias manos.

Sentí como las manos de una manicurista groenlandesa. Pero se fueron
calentando hasta ponerse tiernas, amorosas, sensuales.
Su caricia por el rostro repercutía en todo mi cuerpo como
corrientazo de anguila. El árbol del deseo entraba en cosecha.
De repente empezó a cantar, una canción dolchísima de piratas
enterrando un tesoro que no volvería a escuchar nunca.
El agua me corría por las mejillas mientras el oleaje
arreciaba. Cerré el ojo sobreviviente y dejé escurrir su melodía en
mis oídos.
De pronto sentí que me besaba, me dijo que amaba mi voz, que
tenía mucho que enseñarle, que estaba dispuesta a aprender.
El pedazo de carne terminó por el suelo. La doblé sobre la hamaca de
muerto-vivo que me había facilitado Simón.
Y me incliné contra ella doblando a Humprey Bogard en una cinta
famosa. Me preguntó que si no había descubierto en ella el ángel del
cometa que me visitaba.
–Jota Mario, usted que tanto sabe de ángelas, ¿no adivina mis
alas?
|
|
La volteé para
examinar su celestial procedencia levantando su túnica, pero mi ojo
brotado se detuvo peripatético en el combo estrellado de pecas que
me había caído del cielo.
Hasta con el ojo picho –pensé–, sigo siendo el donjuán
invencible a que me condenara el horóscopo.
Todo sucedió como lo planearon los asteroides desde sus órbitas para
darle contentillo a mi desorbite.
Cuando sintió que lo inevitable era un hecho, y que había
cedido sin rubor tal vez porque no me miraba la cara,
me pidió, con un timbre de voz de seda inconsútil, que le
diera una oportunidad con el micrófono.
Me pareció razonable. Me paré sobre mis dos piernas velludas
y cuando estuve listo para complacerla, en plena alucinación
eufórica,
comencé a incitarla con poemas eróticos inéditos de mi
bisabuelo Arbeláez que, le dije, peleó contra los conservadores en
la batalla de Palonegro.
El
amor entra por los ojos y el sexo por los oídos.
Mas el ojo del poeta sólo traspasa el ojo del ángel.
La pobre alma que acababa de asistir al santísimo
sacrificio abrió desmesuradamente las vistas y se las tapó con las
manos viscosas,
como si la acabara de azotar el cometa con el fuete de su
cola.
Y en ese momento supremo que se conoce como demasiado tarde,
me preguntó babeando:
–¿Luego debo entender que no es usted Jota Mario Valencia?
A quien se refería la locutora como su ídolo debía ser al popular
animador de radio y televisión y escritor de temas angélicos,
con el que tanta gente me ha confundido, incluso en Palacio
y en la guerrilla, y hasta en los periódicos donde colaboro desde
que estaba chiquito.
Mi nombrezuelo, forjado penosamente en tantísimos años de
atorrancia poética, pretendía serme arrebatado de un pantallazo por
un homónimo antónimo.
El destino, que no perdona, me presentaba sin querer la
revancha desde el cielo en afanadas bermudas.
Desdeñoso, le dije que yo si era Jotamario, el original y
legítimo como supuse que lo había comprobado,
pero que Valencia estaba en la cabaña siguiente, y le
señalé la que ocupaba Elmo, el monje loco que nos metió en el zen
para aprestigiar la vagancia,
en compañía de Escobar, quien se había tendido como el
perro Tilín sobre el techo de paja a peinar con la vista la
cabellera del fenómeno celeste que se aprestaba a emitir hacia el
sol en su perihelio su sempiterno chorro de dadivosas moléculas,
de Gallinazo que acompañado de su guitarra entonaba en su
cuarto Boca de chicle,
mientras desde otra cabaña el pícaro de Samuel, expositor de
los Orgasmos cósmicos sobre
el caballete, me fisgoneaba el romance carcajeante.
Ella puso sobre el galápago la parte del león que me correspondió en
la procesión de los equinoccios y allá se fue agitando la mano con
movimiento de ala –hasta dentro de 76 años, supongo–,
llevándose lo que quedaba de whisky y dejándome lo que
quedaba de hielo, que me coloqué en el escroto.
Bogotá.1995

A su regreso a Bogotá, en El Café de los Poetas, los nadaístas
Pablus Gallinazo,
Eduardo Escobar, Samuel Ceballos y Elmo Valencia celebran el paso
del cometa
Halley y el ojo negro que le permitió a Jotamario Arbeláez “sacarse
el clavo”.
(Foto de Lope Medina, con la ´puñetera intervención de Juan Domingo
Guzmán
|