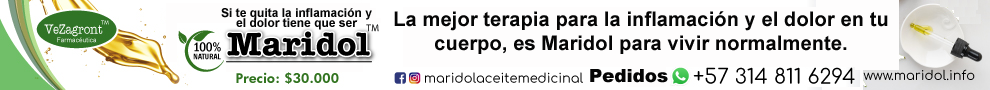|
Retrato
del nadaísta cachorro

Por: Jotamario
Arbeláez
27. Días
de colegio
(3)-(4)
A la salida del
Americano, y luego de que los pastores encomendaban nuestros pasos a
Jehová, me encaminaba con los compañeros más cercanos, como eran
Cajigas, Correa, Hidrobo y Lozano, este último apellido
trasfigurado,
a la función social de las 4 p.m del Teatro Colombia,
a ver las películas mexicanas más excitantes, como eran las
protagonizadas por María Antonieta Pons, quien movía que era una
delicia las plumas del jopo,
por Elsa Aguirre con su sonrisa misteriosa y por Miroslava con su
larga mirada verde, casi siempre abofeteadas por sus celosos
queridos a son de nada, nos consta, pues nosotros veíamos lo que no
veían ellos.
Allí veré también una saga que me quedó en la memoria, Invasión a
Mongo, Invasión a Marte y Flash Gordon conquista el universo. El
mismo Roldán el Temerario de las revistas de cómics. Los terrícolas
éramos más astutos que cualquier ente estratosférico, más valientes
y más científicos.
Desde entonces me expliqué el universo por las leyes de la ciencia
ficción. También recuerdo otra de terror científico, El misterioso
doctor Satanás.
Tengo entrada gratis, pues el personal del teatro asimila que soy
nieto de Don Santiago, el administrador de Cine Colombia, como lo
son mis primos que viven en la casa lateral interior.
Escobar es el portero que me franquea el acceso, de bigote
panchovillesco, pelo negro aindiado y diente de oro.
El teatro tiene butacas en una amplísima platea general, en la parte
de atrás hay una sección reservada a la que no accede nadie,
en el segundo piso un palco de sillas individuales que dan a una
balaustrada en U
y en la parte de atrás tres secciones escalonadas, cada una
ascendente en forma piramidal de siete, cinco, tres y dos butacas en
la cúspide.
A esa cima llegaré
con mi primera amante, con Diany, al terminar secundaria, a ver
películas de vaqueros desaforados con ella en pelo sobre mis piernas
cabalgando simultáneas con las cargas de las brigadas.
Pero íbamos aún en
los prolegómenos.
Una vez avanzada la película y cuando la piel de la pierna de la
actriz cubre la pantalla,
nos abrimos las braguetas, sacamos en el oscuro lo que no tenemos de
sobra y comenzamos a menearnos a discreción.
A veces alcanzamos
una venida colectiva pero aun sin eyacular.
Ante el movimiento sísmico en el teatro uno de los conjurados se
ofrece a continuar con el meneo del vecino
pero éste está
exhausto y próximo al desvanecimiento o desmayo. Además hay
|
|
un código tácito
de que no somos maricones para darnos gusto entre nos.
En la oscuridad de la platea nos desperdigamos pues, como es escaso
el público, así nos adueñaremos de todo el espacio.
Y de las febriles tinieblas surge una mano peluda que se hace dueña
de nuestros impredecibles artefactos que se lleva a la boca hasta
que en ella hacen aguas,
y sigue con el que sigue hasta que termina, sin que nunca logremos
identificar a la sanguijuela.
Hasta un día en que se revienta la cinta, se encienden las luces, y
es el papá de Lozano quien tiene entre sus manos el pipí de Lozano,
luego de haberse atragantado con los de Correa y Cajigas y antes de
llegar a mí que soy el más alejado.
Desde ese día ninguno volvió a entrar por física pena al Teatro
Colombia, salvo el papá de Lozano al que la mamá de Lozano echó de
la casa y Lozano nunca volvió al colegio.
Yo sí volví, como adelanté párrafos atrás, años después, pagando
boleta, porque Escobar ya no me reconocía.
No voy a reiterar el uso que le daba al teatro, pero eso sí, besaría
el suelo de tablas recubiertas de polvo por el júbilo percibido.
Diany era una empleada del almacén de Pedro Ossa, en la octava, me
la presentó Alfredo Sánchez, contador y cuentista,
y fue la primera persona en ver en mí una especie de Casanova,
porque todo lo que hacía lo escribía.
Ella hacía cola en la taquilla mientras que yo me ocupaba de los
besitos.
Nuevo flash back y vuelvo al colegio. Todo lo que me explican lo
entiendo, hasta los milagros de Cristo.
Y en la casa, a la hora de las comidas, doy las gracias y beso el
pan que el Señor nos pone en la mesa.
(4)
En el salón me enamoré de Karol y de Christ, la rubia y la morena
como me gustarán después las cervezas.
Karol me cruzaba las piernas mientras que Christ me picaba el ojo. Y
yo escrutando con lupa los evangelios.
Lutero comenzó a
seducirme. Se había insurreccionado contra la prostituta de Roma,
como en el ínterin me preparaba yo para hacerlo.
El inglés no me entraba. Para sobrellevar los exámenes orales tuve
que acudir a los Hermanos del Pentecostés, quienes me inculcaron el
don de lenguas.
Así pude salir airoso, aunque con una leve fama de loco y
deschavetado.
Los ejercicios de educación física los hacíamos en shorts y
pantaloneta,
y recuerdo el día en mis damas que se agacharon a recoger un par de
recuadros de material sintético que arrojarían por encima del muro
bromistas de otros colegios,
los abrieron y me
alargaron unos plásticos desinflados preguntándome qué serían.
Quise hacerles una demostración en vivo de para qué servían y de
cómo y en qué parte se colocaban, pero hasta allá no llegó mi
desembarazo y no fui tan temerario como Roldán.
Los inflé, los amarré por el pico y rápidamente tomaron el camino
del cielo
|
|
porque mi aliento
cuando estoy excitado es siempre más liviano que el aire.
Me parecía que en
ese momento podía tenerlas a ambas, así como el rey Salomón había
gozado de la Reina de Saba y su peluquera.
En todo caso su
serrallo de cuatrocientas lo hacía tantas veces más sabio.
Hice lo mínimo por conquistarlas al tiempo, siguiendo las pautas de
algún clásico libertino que habría leído a las escondidas.
Mi explicación del
uso de las gomas no les hizo ninguna gracia.
Pero en algo las picaría. Se fueron al vestier a cambiarse mientras
que yo las observaba por la rendija, pues tampoco es que fueran las
tablas de la ley los separadores.
Al final de las clases, cuando nos quedábamos solos tomando agua, a
lo sumo me gané un beso de cada cual cuando le ponía una mano en el
muslo a la otra.
Porque si lograba estar a solas con una sola no se dejaba tocar ni
un pétalo de la rosa.
Decidí que eso no era lo mío, como ya no lo sería la iglesia
católica y ni siquiera la protestante, a no ser que me conquistara
una monja, como a Martín.
Hablé mal contra el Papa y contra las efigies con pies de barro.
Gané la medalla al mérito conferida por la Alcaldía, que me impuso
el profesor de historia Antonio Castaño, a quien el Señor me permita
algún día volver a abrazar.
El profesor Moreno vaticinó que ningún rincón de la geografía del
mundo me sería ajeno.
El pastor me encomendó a Jehová es mi pastor nada me faltara
y Karol y Chist finalmente me despidieron con una reunión privada
una noche que no estaban sus padres.
Y así pude ingresar a segundo de bachillerato al Santa Librada,
donde el profesor Castaño había pedido que lo trasladaran para
esperarme.
Allí se encargó durante 5 años de allanarme el camino, hasta el
fracaso final al no recibir el diploma en la ceremonia de clausura
de bachiller.
—Escribite una poesía de esas que vos sabés hacer, me dijo a manera
de consuelo —y harás carrera.
Así nació Santa Librada College, poema del que he vivido como otros
viven del cuento.
Posdata:
La semana pasada, cincuenta y dos años más tarde, me encontré con él
en el Centro Andino. Salía de la Librería Nacional, donde había
preguntado por mi anunciada novela La casa de las agujas.
—Apenas la está escribiendo —le informó la librera.
—Pero si en esas lleva toda la vida—. Y salió furioso.
Al verme, antes de saludarme me preguntó por el libro, que cuando lo
tendría listo.
—Comenzaría con mis memorias de infancia. Dentro de un mes, dentro
de un año —le contesté con las existenciales palabras de Françoise
Sagan.
Se extrañó de verme tan joven, con mi nueva melena que aún no
registran los diarios, y vistiendo una chaqueta de Hermenegildo
Zegna.
Entonces me invitó a tomar un café. Pero yo café no tomo los
sábados.
|