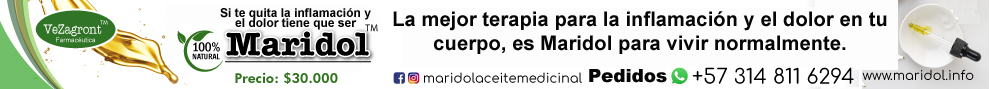|
Retrato del
nadaísta cachorro

Por: Jotamario
Arbeláez
Los
“canastos” de Granada
Aunque parece que
fue ayer, cumplimentados 50 añares, los pelaos caleños teníamos una
opción para salir del achante que nos procuraba la irrefrenable
arrechera.
Ir a ‘canastear’ al barrio Granada, que por ser de gente ricacha
tenía en la perchuda casarteli una doméstica núbil y parlantinosa
sonsacada de algún villorrio, por ejemplo de Coconuco.
Solían ellas, con la anuencia de sus doñas que a la caída de la
tarde se tomaban sus copetines,
callejear por el barrio de zonas verdes a la espera del entuque de
jóvenes reclutas del vecino Batallón Pichincha,
igualmente rijosos y palabrosos.
Llevaba uno las de ganar aunque cayera de segundo, por cuanto era
más pinta y de mejor percha, y por lo general con biyuyo que le
habría bajado al papá.
Los guabalosos reclutas lo que buscaban eran tumbarles el sueldo en
los intensos abejorreos.
Uno esperaba el beso de retiro del uniformado de dril armada a su
reciente levante emperifollada de coleta margarita,
y le caía con el swing de invitarla a cine al
|
|
Bolívar -sabiendo que no tendría
disponibilidad de tiempo, tal vez el sábado-,
o a mecatear mogollas en la panadería
Granada de a la vuelta del río.
A la ida o a la venida, contra de los palos de camia, se podía
apercollarlas,
y haciendo caso omiso del paso de los carros escasos, levantarles
las faldas de rapidez y papeárselas de lo lindo.
A eso iba siempre
con Víctor Mario, quien por ser el mejor armado, a pesar de lo
paturro, comandaba la gallada de los encanastadores.
Todo iba muy bien
porque nos repartíamos el territorio –cada uno dos manzanas a la
redonda–,
pero sucedió la
calamidad de que el par de alzafuelles amangualados nos
enamoriscamos a la vez de Regina,
una pastusa de lo más legal que a ninguno de los dos nos dio jamás
ni la hora,
pero en cambio si nos envolvió en una rivalidad imparable que
culminaba casi todos los días a guamazo limpio al salir de clases.
Nos limpiábamos el sangreo de nuestros labios totiaos e íbamos a
buscarla cada cual por su bocacalle.
La encontrábamos en una banca de la avenida del río, con su bravero
cabo segundo, quien la mantenía engatillada y echándole caramelo.
Luego de echarle ojito por lo menos la hora de su asueto en su
refocile -cada uno a no más de diez yardas en dirección opuesta
mientras ellos ni se inmutaban-,
nos echábamos los brazos como heridos de guerra y nos retirábamos
del campo a desahogar nuestra murria,
en medio de maldiciones a las guarichas retrecheras y a los
aguacates con parque.
|
|
Él se sumió en la aviación comercial
y yo en la desconsiderada literatura.
Lo volví a encontrar hace un par de días -pensionados del aire y de
la palabra y convertidos ambos en unos cachachos filipichines y
carantoñosos,
y cuando
enfrentamos el tenor de la gachi,
desembuchó que aun
la traía clavada.
Que se había casado y separado tres veces porque nunca se había
avenido a llamar a ninguna de sus consortes con un nombre diferente
de Regina.
Yo en cambio la he
olvidado por completo, con su balaca azul y su diente de oro, le
mentí.
No podía soportar que pasado medio siglo se siguiera interponiendo
con su quimera entre quien me robó la capacidad de amor y la imagen
que de ella guardo.
Fuimos a tomar un pernod en un cabaret francés.
Debes olvidarla porque ella es mía, le mentí más. Hace cuarenta años
volví a encontrarla y desde entonces estamos viviendo un flirt.
Sacó la mano y me dejó un ojo negro, pagó la cuenta y se fue
mascullando:
Nunca pensé que terminarías siendo un faltón.
Acudiendo a términos y acepciones recientemente aceptadas por la
academia española y otros por la caleña, pergeño esta historia sólo
para que, si aún vive Regina -con quien sea, menos con el cabo
segundo-,
sepa que un par de
bacanes en manguala por lo imposible,
a través de la
vida la siguen amando y se siguen contramatando por ella.
Y que perdone el haberla considerado canasto,
|