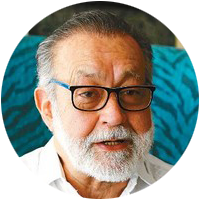|
El paraíso
de la biblioteca
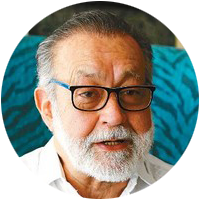
Por: Jotamario
Arbeláez
Quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie
humana –la única– está por extinguirse y que la Biblioteca
perdurará: ilimitada, solitaria, infinita, perfecta-mente inmóvil,
armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta.
Borges.
La biblioteca de Babel

Vuelvo con un tema
que he venido trillando desde no sé cuántos evos,
el de los tres amigos del alma con cuerpos de alcohol, de papel y de
carne que nunca dejaron de acompasarme y a los que debo devoción y
loores:
los licores, los libros y las mujeres, sin que este orden implique
una prioridad. Es sólo para guardar el ritmo en la frase.
Evoco esta reminiscencia en las vísperas de mi cumpleaños 80 y de mi
primer abuelazgo,
si es que no me lleva primero el Coronavirus, único ente que ha
logrado unir a la humanidad alrededor de su posible e
inconmensurable fosa común.
Nuestro visionario profeta, en el arranque de su poema, nos dejó
uncidos al carro de este siniestro: “Los nadaístas invadimos la
ciudad como una peste”.
Contaminamos a la juventud a la primera lectura de nuestros textos
enfermizos y existenciales, donde primaba la desesperanza,
imbuidos del pesimismo posbélico, ya no de la segunda guerra sino de
nuestra primera “Violencia” conservadora, la de los “pájaros”, la de
los 300 mil muertos que atestaron los ríos,
y en las lecturas de Celine, Celan y Cioran.
Aún con esos antecedentes, no me siento derrotado ni derruido, así
tampoco haya derruido ni derrotado los poderes objetivo de aquel
sesentero alzamiento generacional.
Del gobernante hacia abajo todo era desobedecible, las verdades del
profesor, las amonestaciones del cura, las reglas familiares y hasta
las prescripciones del médico.
Algunos pensadores consecuentes apuntan que menos mal no se hizo la
revolución que nos propusimos, porque allí sí que estaríamos todavía
más jodidos. Pues nosotros no éramos izquierdistas sino extremistas.
Los licores, los libros y las mujeres. Manjares sofisticados. Ni
siquiera hablo de la comida, de la yerba, de los amigos, de los
viajes ni del vestido. Que por lo general no nos faltaron ni en las
peores penurias.
Cuando no tuve qué beber tuve qué leer, cuando no tuve qué leer tuve
qué coger, cuando no tuve qué coger tuve qué beber. Hasta que llegó
el momento en que pude gozar los tres.
Así en una ocasión –la primera con un ángel predestinado, recién
servido el vino y
|
|
tendidos en la
buhardilla, lo que se llamaba entonces “desnucadero”, ella me
hubiera susurrado tiernamente en el arrecho arrechuche: “¡Me lee!”
y yo saliera feliz
de debajo de la cobija en busca de Candy, de Terry Southern,
y cuando abriera la página para comenzar a calentarla me dijera:
“No. Que me helé”. Me tocó deshelarla con otro cuento.
No sé cuántas
botellas espirituosas he ingerido en mi vida, desde la tapetusa o
aguardiente sin estampilla de los tiempos primeros, cuando la vida
era próvida en emociones primarias pero avara en satisfacciones de
marca,
hasta esos momentos de decadencia romana cuando hube la oportunidad
de saborear whiskies selloazules, que me tiñeron la sangre.
Con la calentura por la salvación del mundo y un hígado bien
acerado, todo caía de perlas a las bravuconadas de la embriaguez en
la veintiañez, cuando no había necesidad de buscarle causa a la
rebeldía.
Y para aplacar los
arrebatos calenturientos todo lo que llegara era bien venido,
siguiendo aquella enseña juvenil desconsiderada de que “Mi verga
parada no respeta culo cagado”.
Hoy veo que por labor de las autodefensas corporales ya no ingiero
brebajes sin estampilla, adquiero libros sin ISBN ni pernocto con
ángeles desabridos.
Sigamos con el tema de las mujeres aunque de ellas lo mejor es no
hablar, de la cantidad ni la calidad, porque los varones van a
pensar que se pavonea, se farolea y se chicanea, como si hubiera
necesidad de tal cosa con estos atributos que Dios en su bondad y
complicidad nos dio,
y las femineístas que se las está pordebajeando, al considerarlas
mercancías adquiridas, así vencida la prueba de los períodos hayan
regresado por sí mismas al almacén.
Válgame Zeus. Si las mujeres han sido mi tabla de salvación cuando
me he estado hundiendo por culpa de las anteriores.
Cada mujer es una diosa, sobre todo la que reemplaza a la
destronada. Y así sucesivamente. A todas las dejo bien clavadas en
su pedestal, para en el recuerdo adorarlas.
Ahora vamos con
los libros, esos que sí me han hecho feliz cuando los he poseído,
orgulloso cuando los he ubicado en la biblioteca y llorar si los he
perdido.
Como en mi primera juventud se me hacían tan difíciles de adquirir,
habiendo quedado enviciado con las primeras lecturas a la abuela de
Nuestra Señora de París, El conde de Montecristo y El hombre de la
máscara de hierro,
trabajé en la
publicidad y en el periodismo para hacerme cada día con por lo menos
un tomo e invitar a las chicas a mostrárselo con un drink.
Nada más incitante
que leerle una plaquette a la seducida por el izquierdo mientras con
el derecho se hace lo que se puede.
Era en las épocas en que sin celular trinaba contra el
establecimiento, hasta que me di cuenta de que éste terminaría por
derrumbase bajo el peso de sus propias contradicciones,
mientras lo que yo
tenía que hacer era resistir escribiendo ficción para no morir.
Y qué más ficción que hablar de uno mismo, como San Agustín,
Abelardo, Juan Jacobo, Miller y Fernando González.
Nunca salí a la calle sin un libro bajo el sobaco, o varios en la
mochila. Los que me daban peso en la cola.
Leía en los buses
y atravesando cebras como los Beatles, en las salas de espera del
dentista y del abortista, en los yates y en los tetramotores
transoceánicos, en los moteles antes y después de lo otro, en los
bares y en los carros chocones.
Y ya con camioneta, con la señora incorporada que me conduce por los
incomparables parajes de mi país, cuando ella me interrumpe para
decirme que por favor mire el paisaje, que qué belleza,
|
|
le contesto que
qué belleza el paisaje que describe el autor que voy devorando,
digamos que Ray Bradbury por la ciudad perdida de Marte.
Desde el inicio de
los 60s los periódicos nos abrieron las puertas de sus páginas para
despotricar de lo lindo, dado nuestro empleo original del ludibrio,
a diferencia de
los camaradas que estilaban unos panfletos roñosos con
estereotipadas consignas que no motivaban a naiden.
Y que naiden les
publicaba aparte de sus propios pasquines que no leían sino sus
militantes ya aleccionados.
De tanto hacer frases célebres que me celebraban en los cocteles
pero sin ningún asidero aparente como “La culpa de todo la tuvo la
cebolla”, “El cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura” y
“Tome nadaísmo y pida la tapa”, me contrataron los zares
publicitarios para promover sus productos y promoverme.
Pero para no limitarme a la sociedad anónima que compensaba generosa
mis gemas, les hacía gratis lemas a entidades empeñadas en la
revuelta: “Fabio Vásquez Castaño vive en el corazón de Colombia.
(Afiche) Pueden mandar por él y ahorrarse la recompensa”.
Del periódico comunista Voz me pidieron que les aportara un eslogan
que les diera credibilidad y confianza ante más amplios públicos
y cuando lo
redacté me mandaron a la quinta porra, no sé por qué. Decía
sencillamente: “En Voz confío”.
Igual los de la Anapo, que cuando antes del famoso 19 de abril me
pidieron el tema de campaña para llamar a la plebe al voto y les
presenté: “La yerba es verde pero la esperanza es Rojas”, me
mandaron al fregadero.
Y cuando quiso ser presidente el tercer López Alfonso, con un lema
que lo diferenciara por completo de sus antecesores, y le planteé:
“El Único / López / Caballero”, me retiró hasta el saludo.
Igual los de la campana de “Álvaro Gómez: El pájaro de la paz”.
Y ni hablar de Gina Parodi. Cuando en su afán de burgomaestre le
obsequié: “Para la Alcaldía / VA GINA”, se me tildó de mamagallista.
También la empresa privada me rechazó los vuelos inspiradores.
“Conozca el mundo / antes de que se acabe. / AVIANCA lo lleva… / y
lo trae”. Estoy seguro de que todos hubieran sido eslóganes
ganadores.
Por eso me limité a hacer la publicidad de productos más serios o
baladíes hasta terminar jubilado, lo que me permitió seguir
adquiriendo libros preciosos de literatura, llegando a colectar 6666
volúmenes. Qué bestia.
Los cuales he tenido almacenados en cajas por espacio de 4 años por
sucesivos trasteos hasta instalarme a mis anchas en La montaña
mágica, en las afueras soleadas de Villa de Leyva,
donde me refocilo leyendo y escribiendo mis columnas de prensa y mis
poemas en prosa, o naditaciones, y pasándole el plumero y colocando
en su sitio cada uno de los amados volúmenes.
Algunos de mis amigos se fueron en la misma faena de dejar
debidamente ordenada la biblioteca, entre otros el poeta Fernando
Arbeláez trepado en una butaca buscando un perdido ejemplar de
Kavafis;
Elmo Valencia, recién nombrado bibliotecario del ancianato de San
Miguel, donde pernoctaba su noventena,
y el venerado R.H. Moreno Durán, de quien todos los días leo por lo
menos una página para que siga viviendo.
“¿Qué haces en estas vísperas de fin del mundo organizado una
biblioteca con un scotch en la mano y seduciendo fanes por internet?”,
me dice mi conciencia cuando me acuesto con ella.
Edifico mi paraíso a la manera como se lo figuraba Borges. Para
estar en él hasta que me vaya. Porque ¿de qué me vale llegar a un
Edén donde no haya una biblioteca, ni un ángel seducible, ni un bar
abierto?
Por mucha leche y miel que circule y suene la música de las esferas,
musito “Viva la tierra”.
|
.png)