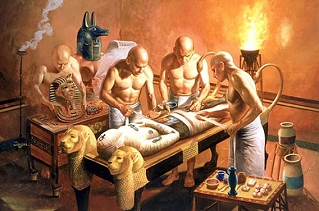|
|
embalsamación de los
difuntos ya que creían firmemente que una perfecta vida postmortem requería la
conservación del cuerpo. Este proceso artificial de preservación de los muertos
se denomina embalsamación o momificación. La palabra «embalsamar» proviene de
términos latinos que significan «(poner) en resinas aromáticas». La palabra
«momificación» deriva del término árabe mummiya, que significa betún, y debe su
razón de ser a la confusión derivada del aspecto oscuro de las momias que
sugería que habían sido bañadas en betún, quedando esta idea confirmada por sus
buenas cualidades crematorias.
Los orígenes de la momificación en Egipto se deben a las condiciones climáticas
y orográficas de la tierra. Las primeras momias se remontan al Predinástico
(finales del IV Milenio a.C.), cuando se enterraban los cuerpos en las arenas
del desierto. Los cadáveres se secaban de forma natural por la acción del
ardiente ambiente, que absorbía el agua de los cuerpos. Estas momias naturales,
flacas, rígidas y con piel como cuero, envueltas en pieles de animales o en
esteras, aparecen en el fondo de hoyos y en posición fetal.
A comienzos de la época histórica se empezó a construir tumbas y a enterrar a
los difuntos en ataúdes, así que las condiciones naturales de conservación
dejaron de ser efectivas y los cadáveres comenzaron a descomponerse. Los
primeros intentos para preservar los cuerpos consistieron en envolverlos con
vendas de lino firmemente ajustadas. Sin embargo esta burda técnica resultaba
insuficiente por lo que hubo que buscar de qué forma se podía evitar la
descomposición natural.
Hacia la dinastía IV los egipcios sabían ya que la putrefacción comenzaba en la
caja torácica y el vientre, y que la extracción de los órganos internos era un
paso absolutamente necesario para la conservación del cuerpo. Para acometer esta
labor se hizo necesario cambiar la posición de los cuerpos, de contraídos a
extendidos, para así poder sacar con facilidad los órganos por el abdomen. El
esfuerzo por conservar el cuerpo tras la muerte lo más fielmente posible a lo
que fuera en vida derivó, en las dinastías V y VI, en la costumbre de modelar
órganos tales como los genitales o los pechos, así como rasgos faciales como
nariz, boca y orejas, sobre el cuerpo vendado del difunto. Las capas exteriores
del vendaje se conformaban a modo de prendas de vestir, en el caso de las
mujeres con la forma de un vestido largo y ajustado, en el de los hombres con la
de un faldellín.
Sin embargo, pese a la extracción de las vísceras y el vendado, los cuerpos
seguían descomponiéndose. La humedad de los cadáveres debía ser eliminada por
completo por lo que se hizo necesario un agente deshidratador que secara el
cuerpo pero que a la vez lo dejara flexible. El natrón, el material empleado, es
básicamente un compuesto natural de carbonato de sodio y bicarbonato sódico, y,
al igual que la arena caliente, es un poderoso deshidratador. El natrón se
encontraba en forma cristalizada y en grandes cantidades a lo largo de las
orillas de los lagos del Wadi Natrun, a unos 40 millas al noroeste de El Cairo.

En el Reino Medio se dio el paso siguiente en el desarrollo de la técnica de
momificación con la extracción del cerebro del cráneo. Este procedimiento sólo
se aplico al principio en casos aislados y, a juzgar por el número de hallazgos,
exclusivamente por los estratos sociales más altos. Para los egipcios el cerebro
carecía de importancia como sede de la razón y el pensamiento pues concebían que
estos residían en el corazón, y es por ello que no hicieron esfuerzo alguno por
preservarlo. A partir del Reino Nuevo se generalizó extraer del cuerpo tanto el
cerebro como las vísceras, rellenando las cavidades con paños de lino y resina.
Así se consiguió, finalmente, conservar los tejidos del cuerpo de forma tal que
han llegado intactos hasta nosotros. |
|
Un estudio reveló que no provienen de la Serranía del
Perijá, como se creía, sino del altiplano cundiboyacense. Análisis
isotópicos y registros históricos confirmaron su origen y su dieta
basada en maíz y legumbres. Un reciente estudio ha esclarecido el
verdadero origen de 10 momias enmascaradas que forman parte de la
Colección de Momias más grande del país, custodiada por la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Estas no pertenecen a la
Serranía del Perijá, como se había creído por años, sino a diversas
regiones de Cundinamarca, con fechas de antigüedad que oscilan entre
el 425 d. C. y el 1700 d. C.
Daniella María Betancourt Navas, magíster en Antropología de la UNAL
e integrante del Laboratorio de Antropología Física, explicó que
estas momias presentan un tratamiento característico en el rostro,
donde se aplicaba una base moldeable que recreaba rasgos como ojos
abiertos, labios y nariz. Esta técnica permitía representar a los
fallecidos con una apariencia similar a la de los vivos.
Por mucho tiempo, se creyó que estos restos pertenecían a la etnia
yuko-yukpa, un pueblo indígena nómada de la Costa Caribe que habita
la Serranía del Perijá. Sin embargo, investigaciones recientes han
determinado que su origen se encuentra en el altiplano
cundiboyacense, gracias a estudios isotópicos de estroncio y
oxígeno-18, herramientas utilizadas en arqueología y medicina
forense para rastrear la procedencia de personas y animales.
“Llegamos a esta conclusión por las características isotópicas, que
indican una altura cercana a los 1.400 msnm, y por el análisis del
estroncio, que señala un origen en el altiplano”, señaló la
investigadora Betancourt. Además, registros históricos de cronistas
apoyan estos hallazgos. Dentro de las nuevas regiones de procedencia
identificadas se encuentra Tocaima, Cundinamarca, y otras zonas de
los Andes centrales y orientales.
Un rompecabezas histórico
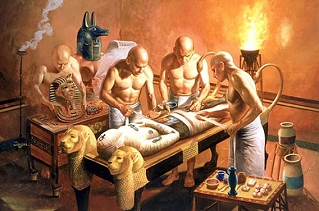
La reconstrucción del pasado de los 34 individuos que conforman la
Colección de Momias ha sido un desafío que ha requerido la
colaboración de antropólogos, odontólogos,
genetistas y arqueólogos. Muchos de estos restos fueron recuperados
tras procesos de guaquería y posteriormente donados al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y al Museo Nacional,
pero sin información clara sobre su procedencia.
Mediante análisis de isotopía, un método costoso que permite conocer
la dieta, el posible lugar de origen y las condiciones climáticas en
las que vivieron estos individuos, se lograron avances
significativos. Este proceso se llevó a cabo con la colaboración de
laboratorios en Estados Unidos y México, donde se analizaron
muestras óseas y se establecieron patrones en la alimentación de
estas poblaciones prehispánicas.
Los
resultados indican que todas las momias compartían una dieta basada
|
|
en maíz, legumbres y zapallos, aunque la fuente de proteína
variaba. En el caso de los recién nacidos e infantes, su alimentación se basaba
en leche materna, mientras que los niños mayores consumían una dieta similar a
la de los adultos. Además, los dos individuos más antiguos de la Colección,
pertenecientes al periodo Formativo tardío (425 a. C.), mostraban consumo de
proteínas de animales que no se alimentaban de maíz, lo que sugiere diferencias
en los recursos disponibles a lo largo del tiempo.
Una técnica de momificación diferente a la egipcia

Los investigadores también concluyeron que la momificación en la época
prehispánica era un proceso artificial e intencional, pero muy diferente al
utilizado en Egipto. En lugar de envolver los cuerpos en vendajes individuales,
las comunidades indígenas colombianas secaban rápidamente los cuerpos
colocándolos en estructuras cercanas al fuego. El calor y el humo eliminaban los
fluidos corporales y, una vez parcialmente secos, pero aún flexibles, eran
ubicados en posición fetal, cubiertos con textiles, redes de algodón o cuero, y
envueltos en fardos.
Esta técnica fue documentada en crónicas españolas y evidencia la importancia
que estas sociedades otorgaban a la preservación de sus muertos. Los análisis
realizados indican que la mayoría de estas momias datan del siglo XV en
adelante, perteneciendo a los muiscas, guanes, laches y chitareros, pueblos de
lengua chibcha de la cordillera Oriental.
El hallazgo de estas momias enmascaradas en Cundinamarca representa un avance
significativo en la comprensión de las prácticas funerarias prehispánicas en
Colombia. Gracias a la combinación de análisis arqueológicos, forenses e
históricos, los investigadores han logrado reconstruir parte del pasado de estas
comunidades y desmentir creencias erróneas sobre su origen. Este descubrimiento
abre nuevas puertas para la investigación y preservación del patrimonio
arqueológico del país.
Proceso de momificación

Una de los rasgos más característicos de la civilización egipcia antigua era la
|