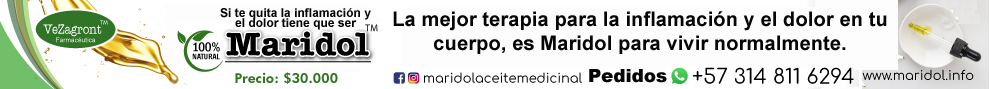|
Retrato
del nadaísta cachorro

Por: Jotamario
Arbeláez
La
explosión de Cali
La tarde del 6 de
agosto de 1956, undécimo aniversario de la bomba atómica sobre
Hiroshima, asistí en el teatro Roma, enfrente de la estación del
ferrocarril, a la función continua de la primera parte de Lo que el
viento se llevó.
Por haber sido el tío Emilio portero cuando se fundó el teatro
gozaba yo de permanentes pases de cortesía en todas las salas de
Cine Colombia,
y en esa ocasión entré de gancho con Ifigenia, una joven recién
llegada de La Perla del Otún, a quien ayudé a instalarse en un
pequeño hotel de los alrededores, donde rumbaba la prostitución.
Los 16 años de Ifigenia, uno mayor que yo, le daban un aire
cosmopolita con su lunar ovalado en el centro del mentón
y la cajita de cosméticos en el bolsillo de la jardinera.
La conocí bajando de un wagon restaurante la tarde que acompañé a la
abuela a tomar el autoferro hacia La Pintada.
Venía a tentar fortuna en esa zona de camioneros, verdadera babel de
gentes entregadas al rebusque, con bares de mala muerte y puestos de
fritangas en los andenes.
Yo andaba por la época de salvador del mundo y redentor de rameras,
y para tratar de impedir la caída de semejante arcángel en el
lenocinio
le estaba prometiendo vivir con ella, si es que podíamos hacerlo sin
trabajar.
Para empezar, a la salida de la cinta, hecho todo un Clark Gable,
después del primer beso despeinador,
le presté mi ejemplar manoseado de El amor, las mujeres y la muerte,
de Schopenhauer, y la acompañé a la pieza, donde prometí caerle más
tarde con un arroz con pollo, pues pensaba ganarme una partida de
billar en el Café Roma.
El establecimiento
estaba atestado. Las amargas heladas rodaban por las
|
|
mesas y
las gargantas en
medio de un calor apocalíptico.
Doce enormes
camiones militares que habían entrado por la carretera al mar —y que
no dejaron estacionar en el Paseo Bolívar, al pie del batallón
Pichincha y la estatua de La María—,
habían sido apostados en el muelle de la estación, con no se sabía
qué carga misteriosa bajo sus carpas de lona.
La zona de parqueo estaba desacostumbradamente en penumbra.
Seis camioneros abandonaron sus mesas y, obedeciendo alguna orden
secreta, procedieron a evacuar seis de los doce camiones rumbo a
Palmira.
Al pie de la mesa del billar-pool estaban los tahúres de siempre:
‘El mono del maletín’, ‘El zurdo’, ‘Pincelito’ y ‘Pichurria’.
Ante tan selecta nómina de camajanes cogí taco, enticé en medio de
la calma chicha, y terminé apostando hasta el reloj de la abuela,
dispuesto a recaudar lo suficiente para calmar el apetito y
preservar el honor de mi lunareja.
El garitero me miraba perder sin pestañear, y hacía comentarios
descomedidos acerca de mi pulso tembloroso seguramente por razones
de adolescencia.
Me enfurecía que me dijera eso a mí, todo un galán de barriada y,
por si fuera poco, con novilla amarrada.
El caso fue que perdí hasta la camisa, y las cervezas me habían
producido una agriera que no le soportaría a su 'tinieblo' ni Vivian
Leight.
Para completar, un par de ‘tiras’ borrachos en la mesa de la salida
sacaba sus pistolas y amenazaba con salir a la calle y disparar al
azar sobre la multitud.
Me tocó pues hacer del corazón bienintencionado una tripa, y partir
a medianoche frustrado hasta los cojones a dormir sobre la cama de
la abuela Carlota, en la nueva casa de la tía Adelfa, en el barrio
Bretaña, a cuarenta cuadras.
Mañana le traería
mi desayuno con frijolitos recalentados a mi paciente y por ahora
fiel Ifigenia.
Antes de dormir,
leí en el Relator de ayer que ‘Madame Laila’, pitonisa de ojos de
lapislázuli recién legada del lejano Oriente,
vaticinaba que
sobre la ciudad se cernía una inminente tragedia.
Me levanté a
apagar la luz después de que el reloj de la iglesia dio la una de la
mañana,
|
|
y en ese momento
el estallido y resplandor de Hiroshima, mon amour, tomaron cuerpo en
mis huesos.
Volaron los vidrios de las ventanas y se quebró contra el piso la
pecera llena de ‘gupies’ de mi padrino Jorge Giraldo.
Un aire loco erraba por la ciudad. Mis fosas nasales percibían un
tufillo de trinitrotolueno. Comenzaron a sonar las sirenas en mis
oídos aturdidos.
Por la radio informaban que camiones militares cargados con dinamita
acababan de hacer explosión en la 25.
En pocos minutos mis botas de siete leguas me trajeron de nuevo al
sitio,
donde vi al padre Hurtado Galvis haciendo la señal de la cruz sobre
cuerpos despedazados.
Allí donde hacía un rato había perdido mis apuestas, me había
despedido de los trasnochadores tahúres de mis afectos y había
dejado durmiendo a mi Magdalena por arrepentir,
había un cráter de 60 metros de diámetro por 25 de profundidad sin
tierra a los lados.
Ese mismo cráter se constituyó en fosa común, donde el padre
atestigua que arrojó 3.725 cráneos humanos, fotografiados
previamente por el corresponsal de la revista Life.
Con los cráneos pelados de 'El mono del maletín’, ‘El zurdo’,
‘Pincelito’ y 'Pichurria’ debieron ser sepultadas las 15 bolas de
marfil numeradas y la blanca para tacar.
El hotelito de Ifigenia no era ahora más que una edificación de aire
tibio y el suelo una inmensa chatarra de catres retorcidos
impetrando clemencia.
Nos quedamos sin comer ambos. Nunca he sentido tanta pena. Y ni
siquiera rescaté de entre los escombros el libro de Schopenhauer.
Volví a tener clara conciencia de que nada es para siempre en este
mundo ilusorio.
Pero me prometí
que el criminal no se quedaría sin castigo.
Dejaría de ser redentor de prostitutas para volverme vindicador de
vejámenes.
No descansé hasta
el 10 de mayo, cuando merced a la insurgencia estudiantil apoyada
por el comercio y la burguesía derribamos a Gustavo Rojas Pinilla,
el presidente militar que le había dado a Cali ese regalito.
(Muchos años
después, con Elmo Valencia, escribiría una obra para limpiarlo,
terminando así de embarrar la memoria de Ifigenia).
|