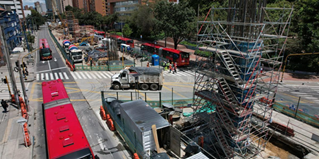|
Ruptura en la Segunda Marquetalia: Dos facciones
disidentes se separan de Iván Márquez

Dos importantes facciones que formaban parte de la disidencia de las FARC
conocida como la Segunda Marquetalia han confirmado su ruptura con Iván Márquez,
el líder de esta estructura guerrillera. Se trata de los Comandos de la Frontera
- Ejército Bolivariano (CDF-EB) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP),
quienes, en un comunicado conjunto, anunciaron su decisión de desvincularse de
la organización liderada por Márquez, y continuar por su cuenta en el proceso de
paz en Colombia.
Las dos facciones expresaron que su separación se debía a la negativa de Iván
Márquez de comprometerse con los diálogos de paz y la falta de voluntad para
avanzar en el proceso de reconciliación con el Gobierno Nacional. Este
desencuentro con su comandante implica un quiebre significativo dentro de la
estructura de la Segunda Marquetalia, que ha sido un actor clave dentro de la
disidencia armada desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
A raíz de esta ruptura, Iván Márquez queda al mando únicamente de la estructura
Orinoquía, una suborganización que opera principalmente en los departamentos de
Vichada y Guaviare, en la frontera con Venezuela. Esta fracción guerrillera,
liderada por Márquez y su lugarteniente José Aldinéver Sierra, conocido como
‘zarco’ Aldinéver, ha sido señalada por su vinculación con actividades ilegales,
como la minería ilícita y el narcotráfico, en las zonas más remotas del país.
Esta división ha provocado serias tensiones al interior de la disidencia, que
ahora se encuentra fragmentada.
El ‘zarco’ Aldinéver: el nuevo aliado de Márquez
José Aldinéver Sierra, de 46 años y conocido en el mundo guerrillero como
‘zarco’ Aldinéver, es una figura clave en la estructura de la Segunda
Marquetalia. Originario de Villavicencio, Meta, Aldinéver se unió a las filas de
las FARC a los 15 años, donde rápidamente se destacó por su lealtad y
habilidades tácticas, ganándose la confianza de líderes históricos como el Mono
Jojoy y el Paisa. A lo largo de su carrera en las FARC, Aldinéver ascendió
rápidamente, convirtiéndose en uno de los hombres más cercanos a figuras de peso
dentro del Bloque Suroriental, lo que le permitió ganar notoriedad.
Tras la muerte de el Mono Jojoy y el Paisa, Aldinéver fue considerado el sucesor
de estos comandantes dentro de las disidencias. Desde 2017, se vinculó con la
Segunda Marquetalia, cuyo liderazgo ha compartido con Iván Márquez, a pesar de
las crecientes tensiones internas que ahora parecen haber llegado a su punto
máximo. A pesar de los desacuerdos con otros grupos disidentes, Aldinéver sigue
siendo uno de los principales exponentes de la lucha armada en la región del
Orinoquía.
La decisión de separarse de Iván Márquez
La separación de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del
Pacífico de Iván Márquez ocurrió en un contexto delicado. El 12 de noviembre de
2024, Iván Márquez envió una carta a los países garantes del proceso de paz,
donde manifestaba que su grupo no se comprometía a participar en una reunión
prevista con el Gobierno colombiano. Este pronunciamiento fue interpretado como
una ruptura clara con el proceso de diálogo y con los sectores que apostaban por
la paz. Las facciones disidentes, por su parte, decidieron continuar su camino
hacia la paz, pero con una visión diferente, más centrada en las demandas de las
comunidades del país que han sufrido por años de violencia y abandono estatal.
En su comunicado, los grupos disidentes afirmaron que la paz no debe depender de
una sola persona o de un grupo reducido, sino que debe ser un proceso colectivo
que atienda las necesidades de las comunidades más afectadas por el conflicto.
Esta postura refleja el creciente malestar dentro de la disidencia de las FARC
por la gestión de Márquez y su negativa a avanzar en las negociaciones de paz.
La disolución de la unidad dentro de la Segunda Marquetalia podría tener graves
implicaciones para el futuro de los diálogos de paz en Colombia. Mientras que
Iván Márquez y el ‘zarco’ Aldinéver siguen operando con la estructura Orinoquía,
los grupos que se separaron han prometido continuar luchando por la paz con
dignidad social. Este cisma podría complicar aún más la ya tensa situación en
las regiones afectadas por la violencia y el narcotráfico, donde los actores
armados siguen luchando por el control territorial.
Embalse de Río Ranchería en La Guajira enfrenta riesgo de inundaciones

El exministro de Minas y Energía de La Guajira, Amylkar Acosta Medina, ha
expresado una creciente preocupación por la situación
crítica del embalse del río Ranchería, ubicado al sur de La Guajira. En su
columna de opinión titulada "S.O.S. (Alerta Roja por inminente desbordamiento
del río Ranchería)", Acosta ha advertido sobre un "riesgo inminente" de
inundaciones debido a la falta de un operador que administre, mantenga y opere
adecuadamente la presa de El Cercado.
La estructura, que
recientemente alcanzó su capacidad máxima de llenado, enfrenta serios desafíos
que podrían derivar en una catástrofe si no se toman medidas inmediatas.
Según Acosta, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) no ha contratado a un
operador desde la finalización del contrato de
|
|
administración y operación a finales de 2023. Esta omisión ha puesto en peligro
tanto los equipos críticos instalados en la presa como la seguridad de las
comunidades cercanas. Los equipos que
requieren mantenimiento incluyen válvulas esenciales, como las de fondo Howell
Bunguer, que deben ser manipuladas regularmente para evitar fallas. Un incidente
similar ocurrió el 25 de abril de 2024, cuando un fallo en una válvula causó la
desecación del río Ranchería, afectando el caudal aguas abajo del embalse.
La situación se agrava por el hecho de que el embalse ha alcanzado el 100,33% de
su capacidad de almacenamiento. El último reporte técnico, emitido el 20 de
noviembre de 2024, indica que el caudal de entrada y salida del embalse es
prácticamente el mismo, lo que genera incertidumbre sobre el manejo de los
excedentes. La ADR y la directora operativa de la Gestión del Riesgo en La
Guajira, Yisareth Pana González, han emitido recomendaciones para que los
municipios situados aguas abajo del río extremen medidas y activen planes de
emergencia.
Este no es el primer llamado de atención de Acosta sobre este tema. A principios
de 2024, ya había advertido sobre los riesgos derivados de la falta de
contratación del operador para la presa de El Cercado, calificando la situación
como un caso de "negligencia". Para el exministro, la inacción por parte de las
autoridades podría resultar en una tragedia de grandes proporciones, con
consecuencias devastadoras para la región.
La presa de El Cercado, que forma parte del proyecto multipropósito del río
Ranchería, tiene una gran importancia para la región, no solo por la provisión
de agua potable a varios municipios de La Guajira, sino también por su potencial
para la gestión de recursos hídricos en el país. La falta de un operador que
supervise y mantenga los equipos críticos y gestione la dinámica hidráulica del
embalse pone en peligro la estabilidad del sistema.
En cuanto a la posible adjudicación del contrato para la administración y
operación de la presa, fuentes cercanas a la ADR han confirmado que el proceso
de contratación se llevará a cabo la próxima semana, tras varios retrasos en la
adjudicación. Según un vocero, el contrato se firmará en colaboración con la
empresa ENTerritorio, con la cual se firmó un convenio interadministrativo en
julio de 2024 para la operación de proyectos estratégicos en el país. Sin
embargo, aún queda por resolver si este contrato será suficiente para garantizar
el adecuado funcionamiento de la presa de El Cercado.
El riesgo de una inundación o desbordamiento de la presa ha generado alarma
entre las autoridades locales, quienes han reiterado la necesidad urgente de
contar con un operador capacitado para evitar una catástrofe. Fuentes
consultadas por distintos medios nacionales también han señalado que, en su
opinión, la falta de una correcta administración y el mantenimiento adecuado de
los equipos de la presa podrían ser las razones detrás del incidente ocurrido en
abril, cuando el río Ranchería se secó temporalmente debido al mal manejo de las
válvulas.
La situación actual del embalse del río Ranchería resalta la fragilidad del
sistema de gestión hídrica en algunas de las regiones más vulnerables de
Colombia. A pesar de los enormes recursos invertidos en el proyecto, que
ascienden a más de $637.000 millones, la falta de mantenimiento y supervisión
adecuada podría deshacer años de trabajo y empeorar las condiciones para las
comunidades que dependen de la represa.
Para Acosta, la falta de acción frente a la situación es un "elefante blanco" en
el que se han invertido grandes sumas de dinero sin garantizar su funcionamiento
adecuado. La situación sigue siendo incierta, y la población local espera que
las autoridades tomen medidas efectivas para evitar una tragedia en la región.
La falta de un operador y los fallos en el sistema de gestión podrían tener
consecuencias fatales, no solo para La Guajira, sino para el país en su
conjunto.
Metro de Bogotá lanza plan inmobiliario
alrededor de sus estaciones
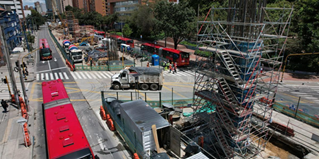
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) presentó una ambiciosa iniciativa que busca
transformar las áreas cercanas a las estaciones de la primera línea del metro.
Este jueves, la EMB reunió a 250 inversionistas, estructuradores y
desarrolladores para detallar su modelo de desarrollo urbano e inmobiliario. La
propuesta incluye proyectos de vivienda, comercio y oficinas en las zonas
aledañas a las estaciones, comenzando con la estación Sexta, ubicada en la
intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.
Leonidas Narváez, gerente de la EMB, destacó que este modelo sigue ejemplos
internacionales exitosos en ciudades como Hong Kong, Seúl, New York y Santiago
de Chile, donde los sistemas de metro generan ingresos significativos a través
de desarrollos inmobiliarios. En Bogotá, el primer proyecto abarca un terreno de
5.760 m² junto a la estación Sexta, con una inversión estimada en 200.000
millones de pesos.
La iniciativa busca aprovechar la
localización estratégica de las estaciones para crear áreas de integración modal
y potenciar el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la estación Sexta, la
cercanía a puntos clave como el Estadio de Techo y el Centro Comercial Plaza de
las Américas facilita su transformación en un polo de desarrollo. Además, la
proyección de hasta 100.000 pasajeros diarios en esta estación refuerza su
potencial económico.
El esquema propuesto por la EMB plantea que los terrenos sean utilizados en
alianza con inversionistas privados, bajo un modelo de usufructo a 40 años. Al
término de este periodo, los desarrollos revertirán a la empresa distrital,
asegurando un beneficio a largo plazo para la ciudad. Según Narváez, este tipo
de proyectos no solo permitirán
|
|
captar recursos para nuevas
líneas del metro, sino también reducir costos operativos y mantener tarifas
asequibles.
Beneficios sociales y retos de implementación
El proyecto busca más que una rentabilidad económica. Andrés Escobar Uribe,
asesor en asuntos urbanísticos del Metro, y Darío Hidalgo, experto en movilidad,
coincidieron en que este modelo incentivará la renovación urbana, aumentará la
densidad poblacional y reducirá tiempos de viaje, emisiones de CO2 y
siniestralidad. Hidalgo calificó la iniciativa como un avance significativo,
subrayando que replicar estos modelos en otras líneas del metro multiplicará sus
beneficios sociales.
Por otro lado, Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la
Universidad de La Sabana, sugirió definir claramente si los recursos generados
serán destinados a la operación del metro o reinvertidos en nuevos proyectos.
Crecimiento del PIB enciende alarmas: Así
impactará en la discusión del salario mínimo en 2025

La próxima discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025
se desarrolla en un contexto económico complicado, que genera preocupación en
los gremios empresariales. Aunque el debate aún no comienza formalmente, las
voces del sector privado ya alertan sobre los riesgos de un incremento excesivo,
especialmente tras el reciente dato del Producto Interno Bruto (PIB), que
muestra señales de desaceleración.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham),
expresó que el débil desempeño económico obliga a adoptar una postura prudente
en las negociaciones. “Desde AmCham Colombia consideramos que, ante un PIB
debilitado, inflación cediendo lentamente, desempleo estancado, comercio
internacional decreciendo, altas tasas de interés y un poder adquisitivo frágil,
las próximas discusiones sobre el salario mínimo deben ser acordes a los
desafíos actuales para fomentar un crecimiento sostenido”, afirmó.
¿Qué factores influyen en el aumento?
La definición del salario mínimo en Colombia está influenciada por varios
indicadores: la inflación, el nivel de productividad laboral y el crecimiento
económico. En este último aspecto, el reciente dato del PIB dado a conocer por
el DANE encendió las alarmas. La Cámara Colombo Americana y otros gremios
empresariales señalan que, en medio de una economía que muestra signos de
estancamiento, cualquier incremento debe ser moderado.
Por su parte, los técnicos del Banco de la República estiman que un aumento del
salario mínimo en torno al 6% sería el ideal, alineándose con las proyecciones
de inflación para el cierre de 2025. Según los expertos, una subida en ese rango
no solo permitiría mantener la estabilidad en los precios, también protegería el
poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer las finanzas de las
empresas. Además, una política prudente en este sentido ayudaría a evitar
presiones inflacionarias adicionales, que podrían generar efectos negativos en
el consumo y la inversión a nivel nacional.
Los empresarios insisten en que un aumento desproporcionado podría agravar los
problemas actuales, especialmente en términos de empleo formal. Para Lacouture,
“es crucial fortalecer la capacidad de las empresas para generar empleo formal,
invertir en el largo plazo y operar con confianza”. Esta perspectiva explica la
relación directa entre el nivel de ajuste del salario mínimo y la capacidad de
las empresas para absorber costos adicionales sin afectar la generación de
empleo. Además, se destaca la necesidad de mantener un equilibrio que garantice
la competitividad del país en los mercados internacionales, algo esencial en un
contexto de comercio global desafiante.
Otro punto que preocupa a los gremios es el impacto en la competitividad. Según
los empresarios, Colombia enfrenta retos significativos en el comercio
internacional, que ya muestra una caída sostenida. Incrementar excesivamente los
costos laborales podría reducir aún más la capacidad del país para competir en
mercados globales.
Aunque los empresarios están pidiendo moderación, los sindicatos y
organizaciones de trabajadores buscan un incremento que refleje las necesidades
reales de las familias colombianas. Este equilibrio será clave en la próxima
mesa de concertación, donde Gobierno, empresarios y representantes de los
trabajadores buscarán llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes.
A esto se suma que varios sectores, especialmente los relacionados con
exportaciones de manufacturas y agroindustria, enfrentan presiones por la baja
demanda internacional y las fluctuaciones en los precios de los productos
básicos. Un ajuste considerable en el salario mínimo podría aumentar los costos
de producción y reducir los márgenes de ganancia en estos sectores estratégicos.
El aumento del salario mínimo para 2025 definirá los ingresos de millones de
colombianos, al tiempo que tendrá un impacto significativo en la economía
general, afectando la inflación, la generación de empleo y la inversión. Por
ello, la discusión promete ser uno de los temas más relevantes en el cierre de
este año. Con la economía colombiana enfrentando una transición hacia un
crecimiento más sostenible, las decisiones sobre el salario mínimo serán un
reflejo de cómo el país equilibra las demandas sociales con las realidades
económicas.
|